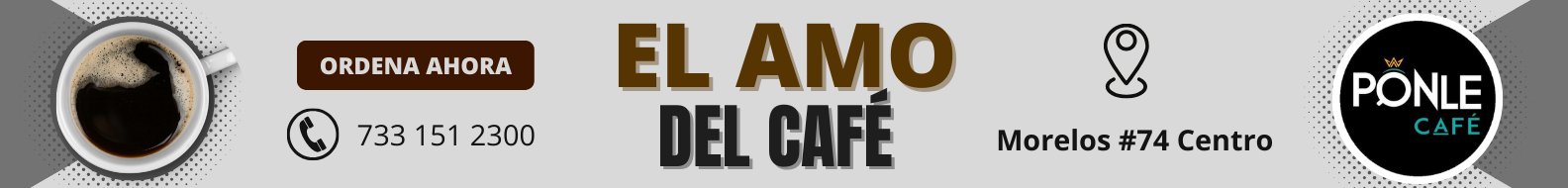Por: Carlos Martínez Loza
Iguala, Guerrero, Julio 15.- A principios del milenio ocurrió una clase que se me anostalgia como la candorosa secuencia de una hermosa melodía. Era el año 2000, con sus temerosos profetas del fin del mundo y el fervor de muchos otros por escribir un nuevo número en el calendario; pero para nosotros, estudiantes de tan solo 12 años del primer año de la Escuela Secundaria Plan de Iguala (ESPI), apenas comenzaba el mundo. Era esa sensación infantil de que el Big Bang había ocurrido tan solo unas horas atrás.
El espacio, el tiempo y las cosas habían iniciado para nosotros. Y con ello, el descubrimiento de los trascendentales del ser: la verdad, la belleza, la bondad; pero también la posibilidad del amor en medio del sufrimiento, lo cual descubrimos una mañana en la materia de Español. Iniciaba la clase al despuntar el alba, cuando aún se puede escuchar el canto de los pájaros y observar la última luz de la luna; la maestra, de firme vocación pedagógica, transmitía un respeto y autoridad como de una madre a un hijo que sabe disciplinar amorosamente (alguna vez yo padecí esa disciplina).
Aquella perdurable mañana trajo consigo fotocopias que nos repartió parejamente. Quizá nos habrá dicho que nos leería un texto para ejemplificar el cuento como género narrativo; quizá, que un cuento de tal calidad ameritaba la lectura en voz alta con sus ritmos y entonaciones precisas; quizá, que debía leerlo ella para todos nosotros. Lo leyó en voz alta. Al terminar, quedé sumido en la perplejidad, fue ese momento de vida que desde un trasfondo aún inocente abrí los ojos a las posibilidades del lenguaje: a su poder para transmitir una parte de la vitalidad humana, la conmoción, la gratitud, la lealtad, el dolor más desgarrado.
Ese cuento era ni más ni menos que de Juan Rulfo. Su título se me grabó a fuego para siempre, “No oyes ladrar los perros”, y también sus dos personajes: Ignacio y su sufrido padre que lo carga a sus espaldas cuesta arriba en la desesperada búsqueda de un médico en el remoto pueblo de Tonaya. El diálogo del padre y del hijo, la luna azul y redonda, las negras sombras en la tierra, la sed de Ignacio y sus lágrimas frías, el recuerdo de la madre muerta, la esperanza que se cifra en un lejano ladrido de los perros, son por sí solos conmovedores símbolos de la literatura mexicana.
Hay clases que pueden marcar un curso escolar, aquella lo había hecho. No puedo recordar la lección del pretérito pluscuamperfecto o de las palabras esdrújulas, pero qué importa, pues como enseñaba Pedro Henríquez Ureña, ahí “donde termina la gramática comienza el gran arte”, y nuestra maestra nos había llevado a esa enseñanza vital. Me han dicho que la inolvidable maestra vive retirada de la cátedra, se llama Victoria Lara. Me alegraría mucho que pudiera leer estas palabras, 23 años después de silencio, escritas con mi mayor agradecimiento y con el invariable respeto y estimación de aquel estudiante adolescente que aún se estremece con el recuerdo de aquella clase.
*Carlos Martínez Loza. Es escritor y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Correo: carlosmartinezloza@hotmail.com