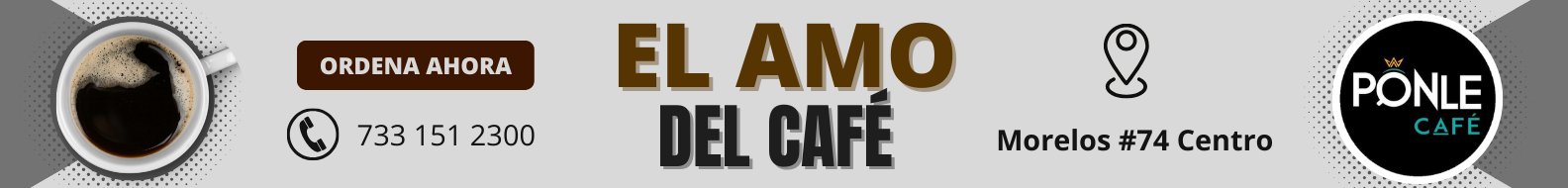IRZA
Chilpancingo, Gro., Guerrero es el “epicentro invisible de la impunidad feminicida” en México, concluye el informe “Y ese lucero eres tú… Desapariciones de mujeres en Guerrero y su conexión con otros crímenes sistemáticos”, elaborado por el Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales (Cipes) de la Universidad Autónoma de Guerrero en colaboración con el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF).
La presentación del informe se llevó a cabo este jueves en el auditorio del Cipes Chilpancingo, ubicado en el barrio de San Mateo, y estuvo a cargo de la investigadora Elisa Niño Vázquez, quien afirmó que este estudio revela las profundas conexiones entre la desaparición de mujeres, el feminicidio y las redes de trata en la entidad. Explicó que, a través del análisis de 14 casos ocurridos entre 2010 y 2022, se documentaron patrones sistemáticos de violencia, negligencia institucional y desprotección estatal. El trabajo fue desarrollado con el acompañamiento de colectivos y organizaciones como el Colectivo Madres Igualtecas, el Colectivo “María Herrera” y el Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos”, además de familiares directos de víctimas de desaparición y feminicidio.
Durante su exposición, Niño Vázquez sostuvo que los 14 casos analizados confirman la existencia de una estructura de violencia articulada, en la que las desapariciones están vinculadas con redes de trata de personas y culminan en feminicidios. Aseguró que las víctimas no desaparecen al azar, sino que los casos reflejan prácticas sistemáticas de control, explotación y exterminio, lo que evidencia un sistema criminal funcional, sostenido por la omisión del Estado.
El informe denuncia que grupos del crimen organizado como Los Ardillos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Guerreros Unidos han convertido zonas clave como la Autopista del Sol en corredores para la trata. Además, se documentaron casos en los que escuelas secundarias de ciudades como Chilpancingo, Tixtla e Iguala fueron utilizadas como puntos de secuestro y desaparición de adolescentes, y en el Centro de Readaptación Social de Iguala se registraron situaciones de explotación sexual.
En once de los catorce casos analizados, testigos reportaron el uso de vehículos, la participación de múltiples personas y el empleo de armas de fuego para someter a las víctimas o intimidar a los testigos.
Según la investigación, no se trata de actos impulsivos o pasionales, sino de crímenes bien planificados, premeditados y organizados. La mayoría de los casos se concentran en Acapulco, Chilpancingo e Iguala. El 70 por ciento de las víctimas tenían entre 15 y 34 años; el 86 por ciento eran madres solteras sin acceso a seguridad social y que sobrevivían de la economía informal. De acuerdo con el informe, el crimen organizado selecciona metódicamente a mujeres en condiciones de alta vulnerabilidad para insertarlas en sus economías ilegales.
La investigación también evidenció la falta de respuesta institucional. De los 14 casos analizados, solo uno activó el Protocolo Alba y apenas en dos se emitieron fichas de búsqueda. Las Alertas de Violencia de Género, implementadas en 2017, han resultado ineficaces: más de la mitad de las acciones ordenadas siguen sin cumplirse. A pesar de que entre 2019 y 2021 se realizaron 249 jornadas oficiales de búsqueda, en Acapulco —uno de los municipios con más fosas clandestinas del país— no se ha identificado a una sola mujer bajo un enfoque de género. Según el informe, las fiscalías desvían las investigaciones, incumplen los protocolos establecidos y alimentan la impunidad.
El informe denuncia también que muchas de las investigaciones están marcadas por omisiones graves, entre ellas obstáculos para la apertura de carpetas, falta de análisis de contexto, desaprovechamiento de evidencia forense y, en algunos casos, incluso criminalización directa de las víctimas. Se documentaron al menos dos expedientes en los que el Ministerio Público desvió la investigación hacia presuntos delitos cometidos por las propias mujeres desaparecidas. Esta falta de perspectiva de género convierte el proceso en un acto revictimizante, en el que se recurre a estereotipos patriarcales, se escrudiña la vida personal de las víctimas y se tratan los casos como hechos aislados. Bajo esta lógica, señalaron, las fiscalías no solo revictimizan, sino que se convierten en piezas de una maquinaria de impunidad.